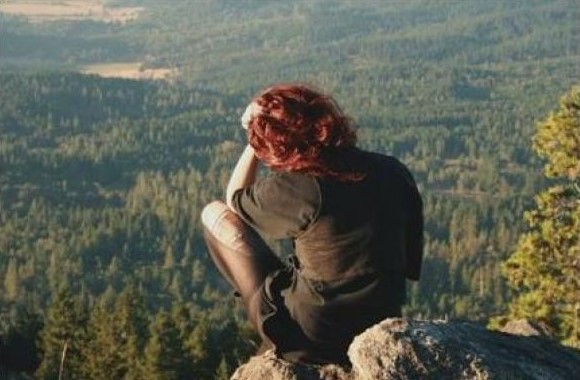REFLEXIONES SOBRE EL EXPLICAR Y EL COMPRENDER
JORGE BOZO M
RESUMEN
Responder acerca de lo que observamos del mundo tiene variadas rutas de interpretación. Entre ellas están la de explicarse y comprender las cosas; probablemente dos conceptos que no reflejan diferencias sustantivas al sentido común, sin embargo, son parte del debate histórico llevado a cabo por disciplinas transversales a las ciencias naturales y humanas.
Los siguientes párrafos abordan parte de esta tensión colocando al centro la perspectiva de Paul Ricoeur, cuya propuesta plantea que el positivismo tuvo su mejor época y es necesario avanzar a un tipo de explicación que sea comprendida desde las singularidades del sujeto; tal como menciona Jesús Ibáñez, es tiempo de pasar de las cuentas a los cuentos.
CONCEPTOS CLAVE: Explicación, Comprensión
Debates iniciales
Las nociones de explicación y comprensión son dos importantes dimensiones que ayudan a interpretar el mundo sin dejar de mencionar que ambas dimensiones han protagonizado profundos debates con huellas epistemológicas, colocando en la cancha, no solo el sentido del conocimiento, sino de su abordaje metodológico.
Las tensiones teóricas en tomo a la confrontación entre explicación y comprensión, se remontan a la polémica sostenida entre W. Dilthey y los representantes del positivismo decimonónico partidarios de la primera (explicación), quienes apostarían por un modelo de conocimiento anclado en las ciencias naturales, mientras que los partidarios de la segunda (comprensión) apostarían por un modelo cognitivo fundado en las ciencias del espíritu.
Es Dilthey quien considera que existe una oposición entre dos procesos cognoscitivos o dos dinámicas epistemológicas; la dinámica explicativa y la dinámica comprensiva; ubica estos dos procesos/modalidades como parte del trabajo que debieran realizar las disciplinas científicas; así, opone ciencias de la naturaleza a ciencias del espíritu, planteando que, las ciencias de la naturaleza o lo que tradicionalmente se conoce como ciencia, opera por medio de la explicación, a través de razones fundamentales (Dilthey, 1981).
En primer lugar, Dilthey va a plantear que el objeto que abordan las ciencias naturales, es un objeto sin conciencia donde existe una separación entre el sujeto que comprende - sujeto de conocimiento - y el objeto conocido (o por conocer). El objeto en este sentido es una materia física u orgánica que carece de conciencia pensamiento y lenguaje; en este caso el investigador realiza una operación de acción cognoscitiva sobre este objeto (investigador-objeto investigado) a partir del análisis y determinadas reglas y leyes.
A diferencia de lo anterior, Dilthey propone una lectura distinta, pues su postura es que la ciencia del espíritu no tiene objeto, sino que hay sujetos históricos e historia que se quiere comprender; hay una relación de identidad entre sujeto y sujeto histórico (investigador-sujeto investigado) y aquello que se quiere conocer. No hay un sometimiento a principios de legislación explicativa sino, principios de cooperación humana en el orden de la comprensión y en el ámbito de entendimiento de unos con otros.
En este sentido explicación y comprensión se separan como dos procesos distintos y van a ser Gadamer y Heiddeger sus principales críticos, quienes colocan un argumento de carácter ontológico de la comprensión[1].
"En el caso de Gadamer el desplazamiento del problema de la comprensión, es producto de una superación del solipsismo metódico cartesiano de que es posible una conciencia puramente individual donde la intersubjetividad es un resultado a partir de la comprensión; así, la comprensión no refiere al conocimiento de una interioridad, ponerse en el lugar de otra conciencia, comprender es conocer contextos pragmáticos, llámense reglas (Winch) o tradiciones (Gadamer)" (García, 1994)
De acuerdo a lo demostrado por Gadamer, Fernando García, plantea que el conocimiento de reglas o tradiciones no puede ser desde una posición objetivadora o mera observación; exige participación o diálogo en contextos pragmáticos de significación y no se puede distinguir acceso al objeto y al mismo tiempo validez del conocimiento sin la participación de estos sujetos que dialogando permitan y aseguren el desarrollo de ambas. Un planteamiento como éste supone una ruptura con la concepción de ciencias sociales que tienen como objetivo generalizar o formular leyes; su propósito es conocer un sentido o significación inevitablemente contextuado.
"...el mérito de Winch y Gadamer fue desarrollar el problema de la comprensión evitando las aporías a que conducía el planteamiento clásico, limitado por una filosofía de la conciencia. La introducción del problema desde el lenguaje significó que su pertinencia en las ciencias sociales recibiera un amplio reconocimiento; pero las consecuencias relativistas y el recorte del objeto de las ciencias sociales derivado de esos autores, también suscitó críticas; dicha recepción fue contemporánea a una conciencia cada vez más extendida de la crisis del positivismo en general, particularmente en las ciencias sociales" (García, 1994)
En el caso de Heidegger, "comprender" significa "comprender algo", es decir, incorporar nuevos contenidos al ámbito de nuestra competencia;
"...comprender es un sinónimo de la "iluminación", que se refiere no a objetos concretos sino al mundo en su totalidad; no está relacionado, pues, con la apropiación de contenidos, sino con las posibilidades del Da-sein de comportarse en el mundo, que tienen una realización concreta en el "interpretar", término con el que Heidegger incorpora la acepción cotidiana del "comprender-algo. La intención de Heidegger seria, entonces, la fundamentación ontológica del Da-sein, y es en este marco donde debe inscribirse su teoría de la compresión" (Bubner, 1992).
En la tesis de Gadamer subyace la intención de desvelar el sentido que se mantiene a lo largo de la historia, es decir, de fundamentar la creación del consenso y de la tradición. Por ello, para Gadamer, el comprender sería un proceso dialógico en el que necesariamente intervienen posiciones distintas acerca de una y la misma cosa, y durante el cual se superan limitaciones y puntos de vista unilaterales. Gracias al comprender podemos apropiarnos de la historia pasada, que por la distancia temporal parece volverse ajena; comprendemos porque somos limitados, porque vivimos en una circunstancia histórica dada y por ello siempre podemos saber más de lo que ya sabíamos. La postura heideggeriana tiene como consecuencia, según Bubner, la identificación de la existencia del Da-sein[2] con el comprender. (Bubner, 1992)
Siempre comprendemos y hemos comprendido, con lo cual se cancela toda búsqueda de fundamento del comprender. Esta conclusión llevara a Heidegger más adelante a postular que es el ser el que se abre o se oculta al Dasein. De esta revisión heideggeriana parte Gadamer, quien afirma;
"...el ser que subyace a las formas concretas de realización de la existencia es la historia. El verdadero fundamento del comprender es la preeminencia de la historia, que nos llama a desplegar la actividad hermenéutica, ampliar horizontes, realizar nuestro ser histórico".
Sin embargo, Bubner encuentra una debilidad en la argumentación de Gadamer, por cuanto la hermenéutica se fundamenta en la preeminencia de la historia y en la llamada que ésta nos hace a considerarla un interlocutor, pero a su vez esta preeminencia sólo aparece gracias a la actitud de apertura hacia el pasado, esto es, a la confianza para asumir una disposición hermenéutica ante los restos de la historia.
Aparece un consenso; Paul Ricoeur
Tiempo después Ricoeur a diferencia de Dilthey, va a plantear una falsa dicotomía entre los campos de la explicación y la comprensión. Retomará estas dos categorías, porque, aunque reconoce que la comprensión constituye una dimensión ontológica y comparte la idea de la existencia de entidades y las relaciones en entre sí; es necesario para él, abordar el tema epistemológico, la fundamentación del conocimiento y el método del campo de las ciencias humanas.
Ricoeur tiene un dialogo muy productivo con la filología, el estructuralismo, la semiótica y el psicoanálisis. Desde ahí va a explorar un prometedor y significativo diálogo con las grandes discusiones contemporáneas en el campo de las humanidades, planteándose algo original e interesante;
"...en los mejores resultados epistemológicos de las ciencias humanas contemporáneas se manifiestan y emergen ambos procesos explicativo y comprensivo, especialmente en el abordaje de las obras y productos de la cultura" (Ricoeur, 2001).
La noción de explicación más tradicional del positivismo, remite a la idea de reglamentación, legislación y regulación de los procesos analíticos; mientras en el campo de la cultura remite a las gramáticas con que se constituye el texto cultural. Todo producto de la cultura constituye un texto por que expresa un sentido, pero el sentido sería imposible sin un código, sin un lenguaje para producirse; entonces tenemos un código un lenguaje una gramática del texto.
La noción de explicación remite a esta idea de reglamentación, legislación y regulación; protocolos instituidos diría Castoriadis de los procesos analíticos[3]; la noción de explicación está en el orden del análisis que el campo del objeto de la cultura remite fundamentalmente a las gramáticas con las que se constituye el texto cultural. Todo producto de la cultura constituye un texto por que expresa un sentido, pero este es imposible sin un código en el cual se produce; todo sentido requiere un lenguaje para producirse y hay un conocimiento del código del lenguaje o de la gramática del texto.
Vamos a decir que el abordaje del objeto cultural, el abordaje del texto de la cultura - sea una narración, una obra de arte, un ritual - constituye un texto que organiza sus elementos significativos según cierta gramática. Para Ricoeur esto significa que al interior mismo de las ciencias del espíritu se ha producido un conocimiento explicativo.
Mientras que en tiempos de Dilthey, toda la producción explicativa se asumía en el campo de las ciencias naturales es un problema exclusivo de sus disciplinas; la biología las matemáticas, pero también de las ciencias sociales que trataron hasta hoy día de seguir ese camino, tanto en la búsqueda de la interpretación del objeto de estudio como en los métodos de su abordaje.
En el siglo XX el campo de la lingüística ha producido sistemas explicativos que debilitan estas posturas más tradicionales; por ejemplo el sistema seusseriano[4], genera una gran explicación del lenguaje de orden sistemático; por otro lado la gramática generativa chomskiana[5], produce una explicación del lenguaje de orden sistemático (Chomski, 2004), es decir, habría una matesis[6] explicativa dentro de las ciencias de la cultura en el ámbito de las ciencias humanas que da cuenta del lenguaje con que se da el texto. En esta medida tenemos la explicación como parte integral de la mirada de la perspectiva de las humanidades de las ciencias del espíritu.
Relevamos lo propuesto por Paul Ricoeur quien propone un argumento contundente al respecto; plantea que existirían conexiones entre lo que el llamará la teoría del texto, de la acción y de la historia[7]. Ante esto plantea dos dimensiones de análisis para realizar sus comparaciones; plano epistemológico (del conocimiento) y metodológico (la forma de su abordaje).
La teoría del texto
Desde la dimensión metodológica menciona que el texto puede traducirse explicativamente por que existirían nuevos modelos de explicación pertenecientes al dominio de los signos lingüísticos y no lingüísticos. Una teoría de la interpretación tiene ante sí un modelo que ya no es naturalista, sino semiológico.
"Para Seassure, si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, es necesario, en principio, tomarla a partir del estudio de sus significaciones, donde la valoración del lenguaje se da en el más extendido y complejo de los sistemas de expresión: los significados. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esa razón comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente la lengua es el más importante de dichos sistemas" (Gadet; 1987)[8]
Si tomamos como ejemplo el relato tenemos una concepción dialéctica de una inter-penetración entre comprensión y explicación. En el relato la explicación reclama la explicación desde que ya no existe la situación de dialogo, allí el juego de las preguntas y respuestas permite verificar la interpretación en situación a medida que se desarrolla. En la situación simple de dialogo explicar y comprender casi coinciden. Esto se produce a diferencia de la mirada dicotómica donde no hay relación entre un análisis estructural del texto y una comprensión de tradición hermenéutica; en palabras simples, el relato genera un imaginario entre el que relata y el que escucha, pero en este proceso no se verifica in-situ, la "validez científica con principios reglas y leyes" del relato, el mensaje y la dialéctica que allí aparecen ya constituyen sentido para las partes que producen un dialogo entre autor y lector[9].
Comprender un texto sería establecer una comunicación entre el alma del lector y el autor del texto, semejante a establecer un dialogo cara a cara. Dice Ricoeur;
"...cuando no comprendo espontáneamente, pido una explicación; la explicación que se me da, me permite comprender mejor. En este caso la explicación es solo una comprensión desarrollada por preguntas y respuestas. Lo que se ha de comprender en un relato no es en primer lugar al que habla detrás del texto, sino aquello de lo que se habla...la cosa del texto a saber, el tipo de mundo que la obra despliega de alguna manera delante del texto".
No se trata por lo tanto, de negar el carácter subjetivo de la comprensión en la cual se consuma la explicación. Es siempre alguien quien recibe, hace suyo, se apropia del sentido. Pero no hay un riguroso cortocircuito entre el análisis totalmente objetivo de las estructuras del relato y la apropiación del sentido por los sujetos. Entre los dos se despliega el mundo del texto, el significado de la obra, es decir, en el caso de texto/relato, el mundo de los trayectos posibles de la acción real; al sujeto se le pide que se comprenda ante el texto en la medida en que este no está cerrado sobre sí mismo, sino abierto al mundo que redescribe y rehace durante el proceso de escucha.
La teoría de la acción
Hablar de acontecimientos es entrar en uno de los juegos del lenguaje que incluye nociones tales como causa, ley, hechos, explicación etc. No hay que mezclar los juegos del lenguaje, sino separarlos - dice Ricoeur- por lo tanto, en otro juego de lenguaje y otra de las redes conceptuales (lo mismo) se podrá hablar de acción humana.
Cuando se habla de causa no habría una relación causa efecto entre intensión y acción o entre motivo y proyecto; allí hay un nexo lógico que no es causal. Distinto de la perspectiva de Hume que plantea la relación entre causa efecto lo que implica que los antecedentes y los consecuentes son lógicamente independientes, es decir, susceptibles de ser identificados separadamente. En palabras de García,
"...en el juego del lenguaje si se usa la palabra "porque" (él ha hecho esto porque), es en otro sentido. En un caso pregunto por una causa y en otro caso por una razón. En uno sigo en el orden de causalidad y en el otro en el de motivación; ¿por qué lo hiciste?; ¿qué te motivó a hacerlo? Ahora bien, ¿podríamos acaso tener una causalidad sin motivación y en otro extremo una motivación sin causalidad? Y por otro lado; ¿Por qué sería insostenible esta dicotomía entre explicación y comprensión?[10]
La causalidad sin motivación corresponde a las experiencias ordinarias de coacción, es decir no por una intensión sino por una causa perturbadora. ¿Qué lo ha incitado a hacer esto?...¿Qué lo ha inducido a hacer esto?[11]
Ricoeur planteara que todos los motivos inconscientes de tipo freudiano corresponden en gran medida a una interpretación muy próximos a la causalidad/coacción. En el otro extremo tenemos formas más raras de motivación puramente racional; donde los motivos desearían razones como el caso de los juegos estratégicos; ajedrez, por ejemplo.
El fenómeno humano, entonces se sitúa entre las dos; una causalidad que reclama ser explicada y no comprendida, y una motivación que corresponde a una comprensión puramente racional. El hombre es precisamente quien pertenece a la vez al régimen de la causalidad y al de la motivación, es decir, de las dimensiones de la explicación y de la comprensión.
Un segundo argumento contra este dualismo que plantea Ricoeur esta puesto en las condiciones en las cuales se inserta una acción en el mundo.
Ante todo una acción significa operar en el mundo. A propósito de los sistemas cerrados de Von Write a quien alude R, la engendracion - producción - liberación de un movimiento, es posible produciendo las condiciones de un estado inicial de cosas, ejerciendo un poder sobre ellas e interviniéndolas (García, 1994). Ejemplo; sé que puedo mover la mano que puedo abrir una ventana, sé por experiencia que la ventana no se abre sola pero sí, que yo puedo abrirla, y si la abro produciré cierto número de efectos.
"Actuar es esencialmente hacer que algo suceda, y mediante un ejercicio de poder (hacer-acción) hago que suceda tal o cual acontecimiento como estado inicial de un sistema ".
Si de la explicación se ocupa la teoría de los sistemas y de la comprensión la teoría de la motivación (de la acción humana intencional y motivada), se advierte entonces, que estos dos elementos - el curso de las cosas y la acción humana - estarían imbricados en la noción de intervención en el curso de las cosas, cuestión que remite a una idea diferente de causa propuesta por Hume. La explicación causal aplicada a un fragmento de la historia del mundo, no se da sin el reconocimiento, la identificación de un poder perteneciente al repertorio de nuestra propia capacidad de acción (García, 1994).
La teoría de la historia
La historia es también un tipo de relato verdadero, en comparación con los relatos míticos como las leyendas epopeyas, dramas novelas etc. La historia se refiere a las acciones de los hombres en el pasado.
Entre los rasgos del método histórico se encuentra el primero, que habla de acciones humanas regidas por acciones, motivaciones proyectos e intenciones que tratamos de comprender mediante una endopatía (empatía) y observar los motivos que tuvieron para realizar esas acciones en el pasado.
En segundo lugar; se menciona que este conocimiento de la historia no es posible sin la participación personal de un historiador y su subjetividad.
"La historia se propone captar acontecimientos que tiene un adentro y un afuera- un afuera como suceden en el mundo y un adentro por que expresan pensamientos. La ACCION es entonces la unidad de ese adentro y ese afuera. La historia consistiría en reactivar, repensar el pensamiento pasado en el pensamiento presente del historiador" (Ricoeur, 2002).
En tercer lugar, para la teoría de la historia, la dificultad es epistemológica y consistirá en mostrar como la explicación se añade, se superpone o aun sustituye a la comprensión inmediata del curso de la historia pasada.
Seguir una historia es comprender una sucesión de acciones pensamientos sentimientos que presentan a la vez, cierta dirección, pero también sorpresas. La conclusión de la historia nunca es ni deducible ni predecible. Seguir una historia es una actividad específica mediante la cual anticipamos sin cesar un curso ulterior y un desenlace y corregimos correlativamente nuestra anticipaciones, hasta que coinciden con el desenlace real, entonces decimos que hemos comprendido.
Conclusiones
La interpretación del mundo está aún más abierta al de la dimensión científica. Otras plataformas epistemológicas, son también posibles de explorar para dar cuenta de una/otra racionalidad para significar el mundo; la metafísica y al arte son al menos dos de ellas. En el caso del arte sus representaciones simbólicas, sus prácticas y su desarrollo en el mundo socio cultural y emocional tienen algo que decir; sus epistemologías y sus metodologías de abordaje del texto de la acción y la historia que constituyen a estas dimensiones pueden arrojar nuevas e interesantes preguntas que corroboren o disputen la mirada de Riceoeur.
A propósito de texto cultural, coloco un ejemplo para nuevas interrogantes; el teatro puede ser un relato explicado y comprendido desde un texto una acción y una historia?; pero más aún; ¿puede ser explicado en la misma forma el teatro desde su dimensión estética (clásico y tradicional) y su dimensión social (el teatro espontaneo y el teatro del oprimido)?
¿Serán acaso formas de construcción de otro conocimiento a-científico; o un ejercicio de verificación de hipótesis desde la perspectiva de Paul Ricoeur?
BIBLIOGRAFIA
- CASTORIADIS, C (2007) La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets editores, Buenos Aires.
- CHOMSKY, N (2004) Estructuras sintácticas. Siglo XXI México.
- DILTHEY, W (1981) Introducción a las ciencias del espíritu. Alianza Editorial
- FRANÇOISE G (1987) Saussure, una ciencia de la lengua, éd. PUF.
- GADAMER, H, G (1960) Verdad y método. Editorial Sígueme.
- GARCÍA J, F (1994), La racionalidad en política y en ciencias sociales, Capítulo 2: El problema de la unidad de comprender y explicar en ciencias sociales Buenos Aires.
- RICOEUR, P (2002) Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica II. Fondo de cultura económica, Mexico
- RUDIGER BUBNER 1992; https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/21
[1] Se sustenta en la teoría del conocimiento en la cual se considera a éste como un proceso a través del cual el ser humano posee un reflejo en su consciencia de la realidad objetiva de su entorno, en donde el mismo está incluido, y que de entrada se acepta como premisa esencial que existe.
[2] Ser del ente (Da-sein) que no puede existir de otra forma más que comprendiendo
[3] Pablo Cottet y su interpretación de Castoriadis en torno a la Institución; "lo instituido cobra forma como una norma o código bajo sometimiento en cada acto de codificación, que se aspira a sí mismo como inamovible".
[4] El sistema Sausuriano demuestra que todo lo que es interpretado como significado (concepto) se debe a algo de la realidad, por eso se dice que el significante es la huella psíquica que deja en la mente. Para Ferdinand de Saussure el lenguaje es una capacidad humana universal para expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. El lenguaje es entendió como un objeto binario, tiene por un lado un componente social que es la lengua, y por otro lado un componente individual que es el habla
[5] Noam Chomsky utiliza el término, es un sistema de reglas formalizado con precisión matemática que, sin necesidad de información ajena al sistema, genera las oraciones gramaticales de la lengua que describe o caracteriza y asigna a cada oración una descripción estructural
[6] Matesis: vivencia más allá de la Síntesis, como corolario a la terna: Tesis-Antítesis-Síntesis. Consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido después de la síntesis.
[7] Ricoeur, P (200.........
[8] Françoise Gadet, 1987 Saussure, una ciencia de la lengua, éd. PUF.
[9] Valga la pregunta si esto también refiere a relatos presenciales como en el teatro en os conciertos de música, o donde se manifiesta una narración entre autores y receptores de una obra.
[10] Apuntes debates en clase.
[11] Ibídem